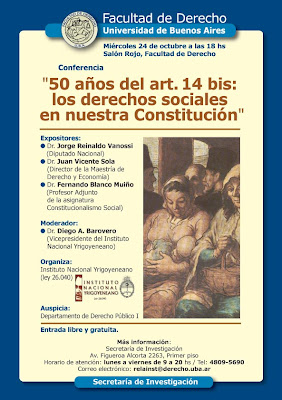In Germania
Ottobre 1977: nel carcere di Stammheim presso Berlino ci sono tre cadaveri di cui diverse città tedesche rifiutano la sepoltura.
Sono i giorni del rapimento e dell’assassinio di Martin Schleyer, presidente degli industriali tedeschi, del dirottamento aereo di Mogadiscio.
I tre cadaveri (assassinio o suicidio?) sono dei detenuti del gruppo Baader-Meinhof.
La Germania rivive la tragedia della mitica Tebe.
Ritorna il divieto di Creonte.
Ritorna anche, aggiornata, la ragione politica di quel divieto: la democrazia non può rispettare i diritti di chi non li rispetta e l’aggredisce con le armi.
Ritorna anche Antigone?
Ritorna, sostiene Rossana Rossanda, in un saggio del 1987, ma è “un’Antigone di silenzio (…) perché oggi non soccorrono più le leggi che sono sacre sottoterra”.
Il venir meno delle leggi divine, travolte dalla secolarizzazione moderna, avrebbe ridotto al silenzio Antigone.
In realtà, Antigone non tace.
Il film collettivo Germania in autunno (1978) di Böll, Fassbinder, Kluge, Schlöndorff ed altri, presenta un quadro tedesco in cui Antigone si fa sentire ed il potere non è tutto allineato dietro le posizioni di Creonte.
Il sindaco socialdemocratico Manfred Rommel decide rapidamente, senza consultare il consiglio comunale, di aprire il cimitero di Stoccarda a quei corpi. Vuole evitare, dice, che la Germania discuta per settimane o mesi su quella sepoltura.
Agisce in lui un’esperienza eccezionale: il padre, “la volpe del deserto”, coinvolto indirettamente nell’attentato a Hitler del 20 luglio ’44 e costretto a scegliere tra l’arresto per alto tradimento e il suicidio, si uccise col cianuro ed ebbe solenni funerali di Stato. Il giovane Manfred vide gli onori funebri di Eteocle resi al padre che aveva evitato col suicidio la sorte di Polinice.
Germania in autunno ripropone quei funerali in posizione centrale, tra quelli dell’Eteocle Martin Schleyer, in apertura, e quelli dei Polinice di Stammheim, in chiusura.
Rimandano alla mitica Tebe anche altre parti del film: nei dialoghi di Fassbinder con l’amico Amin e con la madre ritorna più volte la discussione sull’aggiornata ragione del divieto di Creonte.
Un esplicito ed ampio riferimento del film all’Antigone è l’episodio di Schlöndorff: una versione televisiva della tragedia di Sofocle, a firma di Böll, già pronta per andare in onda in un programma dal titolo “I giovani incontrano i classici”, viene rinviata a tempi meno agitati e sostituita con un adattamento del De bello gallico: Sofocle appare pericoloso in quel clima (“non è consolante, dice uno dei censori, sapere che già nel quinto secolo avanti Cristo c’erano terroriste in azione”).
Antigone può compiere il suo rito, ma le sue parole vengono censurate dal potere televisivo.
In Italia
Nei primi anni ’80, nasce la rivista Antigone ad opera di un gruppo di giuristi, sociologi e giornalisti che si battono contro le leggi speciali e le procedure d’emergenza nella lotta al terrorismo. Intorno alla rivista nasce una organizzazione oggi ancora attiva.
Il ritorno di Antigone in Italia, però, risale al 1969.
Nel film I Cannibali di Liliana Cavani, Milano si presenta con le strade e le piazze sparse di cadaveri di una rivolta giovanile. Ci sono cadaveri anche sui treni della metropolitana. La gente passa frettolosa ed indifferente evitando ogni contatto con quei corpi perché lo Stato (una specie di orwelliano 1984 capitalista) ne proibisce la rimozione e la sepoltura con la pena di morte. La televisione parla della rimozione dei cadaveri in termini di sottrazione e di furto di corpi dello Stato. Antigone, così si chiama la protagonista, decide, contro la legge, di dar sepoltura al cadavere del fratello contestatore. Tiresia, un giovane che parla, pochissimo, una lingua sconosciuta e disegna sui muri un pesce, l’aiuta nel gesto di pietà e di rivolta. Sepolto il fratello, essi continuano a dar sepoltura ai cadaveri. Il potere li arresta, ma non riesce a stabilire con loro alcun dialogo. Antigone, “la ragazza che ha osato rubare i corpi al popolo”, massacrata dalla polizia, non parla più e non sente le parole che le vengono rivolte. Il suo fidanzato Emone, scosso dallo stato in cui l’ha ridotta la polizia, si ribella al padre, primo ministro, e va a seppellire i morti. Subito arrestato, reagisce abbrutendosi: chiude ogni rapporto col padre dicendogli di voler diventare un animale e mettendosi a quattro zampe. La rivolta dei ragazzi, iniziata “rubando” corpi allo Stato, tocca, poi, l’ordine familiare e la repressione sessuale ed assume una radicalità estrema, indomabile, per la chiusura di ogni comunicazione. Antigone viene fucilata nella pubblica piazza insieme al suo amico Tiresia. “L’ordine è ristabilito” dice il comandante militare ad esecuzione avvenuta. Proprio allora, però, la loro ribellione diventa contagiosa e molti cominciano a raccogliere pietosamente i morti.
Liliana Cavani denuncia il sistema capitalistico che s’impadronisce delle persone ed arriva a considerare cosa propria anche i cadaveri dei ribelli. Indicando nella pìetas di Antigone la risposta, introduce un elemento originale negli sviluppi del movimento degli studenti che sta assumendo caratteri politici ed anticapitalistici sempre più netti.
Un’Antigone contestatrice sessantottina, però, non è più Antigone.
Solo nei versi 482-83 della tragedia di Sofocle la contestazione studentesca può trovare qualche cosa in cui riconoscersi: è l’insolenza di vantarsi e gioire della trasgressione che irrita profondamente Creonte.
La contestazione di Antigone non è antiautoritaria e libertaria come quella sessantottina, ma è in nome della superiore autorità degli dei.
La critica radicale dell’istituto familiare molto diffusa tra gli studenti, l’agire in massa e la passione politica degli studenti tengono lontana Antigone. La tensione emotiva, etica e religiosa di Antigone non assomiglia alla passione politica libertaria, festosa e, talvolta, violenta che si diffonde rapidamente tra gli studenti: Antigone, dopo il rifiuto della sorella, agisce da sola, con determinazione ma senza violenza; non si muove mai con prudenza politica, ma con la radicalità di chi si sente investita di un compito assoluto; non cerca la propria realizzazione nella lotta e non misura le forze. Il suo estremismo è di natura etica e religiosa, ben diverso da quello passionale degli studenti.
Milano nel 1969 non è Tebe appena liberata da un assedio terribile e da una guerra fratricida per la famiglia reale. La lotta degli studenti, anche se non manca della pratica della violenza, non è una guerra e, soprattutto, non è finita: sta confluendo nella tradizionale e, socialmente, ben più ampia lotta operaia, con reciproci effetti d’influenza.
La strage di Piazza Fontana del 12 dicembre apre la lunga stagione del terrorismo con effetti di strisciante e parziale guerra civile.
Gli studenti si avvicinano ai tradizionali maestri del pensiero politico rivoluzionario e cominciano a vedere nella guerra partigiana una lotta interrotta che potrebbe riprendere; i contestatori si organizzano in formazioni che si dicono rivoluzionarie.
La contestazione diventa rivoluzione. Antigone si allontana sempre di più.
Antigone e la rivoluzione
La centralità della lotta di classe, l’accettazione ed anche l’esaltazione della violenza e dell’odio di classe fino alla rottura della solidarietà umana per una lotta in nome di una nuova umanità sono in aperto conflitto con la philìa di Antigone.
Antigone non è Polinice, né si è schierata a suo fianco nell’assalto al potere. In Edipo a Colono, ha accompagnato il padre in esilio e lo ha assistito con amore fino alla morte. Raggiunta da Ismene ad Atene, è venuta a sapere della lotta fratricida per il potere sulla città e dell’oracolo, secondo il quale avrebbe vinto chi fosse riuscito ad avere con sé il padre. Ha visto fallire Creonte nel tentativo arrogante di riportare Edipo a Tebe, prendendo in ostaggio le sue figlie. Liberata da Teseo, ha visto fallire anche Polinice, solo e supplichevole, nel tentativo di guadagnarsi l’appoggio del padre. Ha sentito il padre maledire i figli e predire la loro morte per mano reciproca. Ha visto Polinice, ormai certo di andare incontro alla morte, implorare da lei e da Ismene gli onori funebri. Ha cercato invano di convincerlo a fermarsi.
Le ultime parole di Antigone in Edipo a Colono ci dicono della sua volontà di tornare a Tebe e della sua speranza di fermare la strage dei fratelli.
Antigone compare, a Tebe, a guerra finita, per compiere un rito dei momenti di pace, dar sepoltura ai caduti e affidarli al regno dei morti.
Per Creonte, invece, la pace ha bisogno del cadavere di Polinice.
Creonte, a guerra finita, ha ancora l’animo in guerra e teme la sua ripresa. Antigone, che in guerra non c’è mai stata, non sopporta il suo prolungamento sui cadaveri.
Si apre un conflitto inconciliabile tra chi infligge una “seconda morte” al nemico ucciso e chi in quel corpo morto sente il proprio sangue.
Il diritto attico del V sec. nega ai traditori la sepoltura nei confini della patria, ma permette ai familiari di seppellirne le spoglie in terra straniera.
Perché Creonte sequestra il corpo di Polinice e lo tiene esposto in pasto ai cani e agli uccelli, vergogna orribile a vedersi?
Se, come sostiene Giovanni De Luna, la seconda morte parla dell’uccisore, “ne smaschera pulsioni istintive e scelte ideologiche, ne svela le intenzioni più recondite” , che cosa dice l’editto di Creonte?
Rossana Rossanda segnala la signoria “incompleta” di Creonte (successore al potere non per sangue ma perché fratello di Giocasta) e la sua paura che altri potenti possano alimentare la rivolta, indicandolo come usurpatore e sobillando con denaro i cittadini.
Acquisito il potere con la morte dei figli di Edipo, egli cerca di consacrarlo con gli onori al corpo di Eteocle, assunto a protettore della città, e con la seconda morte di Polinice, il cui corpo viene profanato con l’esposizione ai cani e agli uccelli, ma anche alla vista dei cittadini come pericolo in decomposizione.
Il potere di Creonte non si ferma davanti alla morte: si afferma anche sui due cadaveri e li usa a proprio sostegno e difesa; non li cede al regno dei morti dove per le leggi di Ade tornerebbero ad essere figli della stessa madre.
E’ la paura di perdere un potere insicuro che spinge Creonte a prendere decisioni opposte sul cadavere di Polinice: prima lo vuole insepolto, poi, messo in crisi dalla disobbedienza di Antigone e spaventato da Tiresia, decide di seppellirlo lui stesso, rendendogli, di fatto, onori pubblici.
Due opposti interventi del potere sul corpo del nemico ucciso.
Entrambi fuori misura. Per paura. Ad integrazione della legittimazione del proprio potere avvertita come insufficiente.
Anche nella decisione delle città tedesche del ’77 è evidente la paura e il bisogno di riconsacrare un potere messo in crisi.
La rivoluzione imita Creonte
Ma, ad imitare Creonte, negli anni Settanta, non sono solo le autorità costituite. Anche le forze della rivoluzione, nel loro assalto al potere, onorano i propri caduti e profanano la morte dei nemici.
L’11 aprile 1972 viene ucciso dai guerriglieri dell’ERP in Argentina Oberdan Sallustro, dirigente della Fiat Concord. La direzione torinese della Fiat fa affiggere migliaia di manifesti di cordoglio nelle sue fabbriche ed invita ad una fermata di cinque minuti.
Il neonato quotidiano Lotta Continua esalta, in prima pagina, il sabotaggio dell’iniziativa Fiat da parte degli operai che strappano i manifesti della Fiat e contrappongono al morto dei padroni i loro molti morti sul lavoro e, a pagina due, titola “Padroni in lutto per Sallustro giustiziato”.
Il giorno dopo, in prima pagina, un operaio Fiat intervistato dice: “Siamo stufi che la stampa, la radio e la TV facciano tanto casino per Sallustro e non dicano una parola su tutti i nostri compagni assassinati dal padrone in fabbrica (…) La morte di Sallustro è stato un invito a nozze per gli operai Fiat”.
Il 15 aprile, il giornale pubblica una fotografia di un manifesto di cordoglio della direzione Fiat imbrattato con due scritte di commento “operaio”: “Amen” in alto e “Non avete capito che vi vogliamo morti tutti?” in calce.
L’atafìa della mitica Tebe ritorna in termini rovesciati: non è Polinice ad essere tenuto insepolto dal divieto del potere, ma sono le forze della ribellione-rivoluzione che cercano di sabotare i funerali solenni di Eteocle.
La foto si trova all’interno di un commento dal titolo “Sallustro in Italia e la guerra di classe”, che conclude:
“Quando uno sfruttatore crepa, noi non ci commoviamo. Ma il problema non è qui. Il problema è quello di una guerra inconciliabile, in cui ogni atto, ogni avvenimento va misurato con la necessità della vittoria (…) L’esecuzione di Sallustro è stata la giusta prosecuzione militante di un movimento di massa forte, cosciente, contro cui il potere imperialista scatena tutto il suo feroce armamentario. Non è stata un’azione disperata, né una scorciatoia rispetto alla strada maestra della lotta di massa. Così l’hanno vista, così la fanno propria i proletari anche in Italia”.
Il 18 aprile Adele Cambria, direttrice responsabile del giornale ma non allineata politicamente con Lotta Continua, esprime il suo dissenso con una lettera ai “Cari amici di Lotta Continua”.
Spiega: “Dico amici e non compagni, perché, per la mia estrazione e per la mia pratica di vita borghese non voglio arrogarmi un “titolo” che non mi spetta”. Poi dice di aver “letto con dolore” quanto scritto dal giornale sulla morte di Sallustro; si dice convinta che la morte di un uomo non possa essere un invito a nozze per nessuno, che non sia stato l’ERP ad uccidere Sallustro ma la Fiat, “la stessa azienda che uccise Gaetano Milanesio, folgorato alla linea delle 5oo”.
Il giornale aveva, l’11 aprile, dato notizia di due morti: quella del giovane operaio Milanesio, per infortunio, e quella del generale argentino Juan Carlos Sanchez, ucciso da guerriglieri, con i titoli: “Un altro omicidio alla Fiat” e “Argentina: un altro boia giustiziato”.
Due morti divisi da una politica di guerra.
La discriminazione dei morti viene respinta radicalmente da Cambria anche con l’intero addebito della loro responsabilità alla Fiat.
Lotta Continua risponde: “Adele parla, e giustamente, del rovesciamento della cultura dominante. Ma ne fa un mito, e non riesce a vedere come già oggi una concezione del mondo nuova venga avanti con forza dalla lotta proletaria (…) Certo, nelle idee dei proletari, non tutto è giusto, non tutto è autonomo (…) Ma questo è sempre meno vero. Se nella risposta politica degli operai Fiat (…) si vede lo stesso cinismo, la stessa crudeltà con cui i padroni esercitano la loro violenza, non si capisce niente”. Insomma, gli operai non parlano di “umanità” “perché non hanno nessun privilegio da mascherare dietro le grandi parole interclassiste”, ma dalla loro lotta, anche violenta, nasce un nuovo vero umanesimo. E si approva non solo l’assassinio dell’ERP, ma anche l’azione degli operai Siemens “che hanno riportato in fabbrica di forza il loro compagno arrestato e licenziato per aver espresso solidarietà col sequestro di un dirigente aguzzino”. Conclude: “Senza mezzi termini: la “cultura” proletaria non ama i fronzoli, e ama solo le distinzioni essenziali”.
Lotta Continua è convinta che la guerra civile stia per cominciare: il primo numero del quotidiano si apre, l’11 aprile, con il titolo a tutta pagina: “Così i padroni e la DC si preparano alla guerra civile contro i proletari”; domenica 23 aprile, in terza pagina, titolo a tutta pagina: “Compagni partigiani tornate al vostro posto”.
18 maggio: “La posizione di Lotta Continua” sull’uccisione di Calabresi conclude: “un atto in cui gli sfruttati riconoscono la propria volontà di giustizia”.
21 maggio: nuova lettera di Cambria che esprime per il caso Calabresi la stessa totale disapprovazione del caso Sallustro e si dimette, ormai carica di denuncie quotidiane, dalla direzione del giornale. Lotta Continua la ringrazia esaltandone il coraggio e l’onestà, ma dicendo che “non è marxista” e che “politicamente è molto lontana da noi”.
Lo scontro tra Antigone e Creonte rivive tutto interno alla sinistra antagonista.
Antigone e la lotta armata.
Durante i funerali dei morti di Stammheim, von Trotta incontra Christiane Ensslin, sorella di Gudrun, la donna del gruppo, e ne resta così impressionata da ispirare a lei ed al suo difficile rapporto con la sorella Anni di piombo (1981). Il film non fa riferimenti espliciti all’Antigone, ma il pensiero che la scelta estrema della lotta armata abbia qualche legame con la disobbedienza nobile ed inflessibile dell’eroina tebana può essere suggerito da più di una scena in cui l’amore conflittuale delle sorelle Ensslin ricorda quello delle figlie di Edipo.
I dirigenti della televisione tedesca decidono di congelare l’Antigone di Böll per timore che si veda nell’eroina di Sofocle una terrorista ante litteram
Rossana Rossanda non esita ad annodare l’Antigone alla lotta armata. E scrive: “Il delitto politico, a differenza di quello comune, si vuole portatore di un’etica, «più giusta» di quella dello stato perché in qualche modo «palingenetica», vicina alle «leggi non scritte», come è in ogni fase prima ed estrema d’una rivoluzione. (...) La macchina politico/sociale è violenta, ma ammette soltanto un «non violento» modo di essere contestata. (…) Le Antigoni dei nostri giorni non contrappongono violenza a tolleranza, ma una violenza che credono liberatrice ad un’altra, meno visibile ma non per questo meno sterminatrice”.
“Quando il sangue comincia a scorrere per determinazione cosciente e rivendicata di alcuni invece che per il meccanismo astratto dei poteri, il conflitto fra morale e morale politica assume gli accenti tragici dei greci. Si contrappongono non più due idee del governo, ma due «morali» che si pretendono esaustive, e negatrici l’una dell’altra: quella che si definisce «rivoluzionaria» e, come Antigone, si autorizza durissima «per amore», e quella opposta che la bolla come agire criminale – reazione che va molto al di là degli interessi costituiti, tende a rifondare una sacralità dello stato”.
Ma, la disobbedienza di Antigone muove le sue mani a raccogliere un po’ di polvere ed a versare libagioni per una sepoltura simbolica, non ad impugnare le armi.
La lotta armata rivoluzionaria, invece, imita Polinice e arriva all’uso politico dei cadaveri alla maniera di Creonte: il rapimento di Moro, momento più alto della parabola delle Brigate Rosse, si conclude con un uso estremo del cadavere, fatto trovare in una posizione carica di significato politico.
Antigone e la svolta pacifista
La recente svolta pacifista sembra che avvicini l’antagonismo di sinistra ad Antigone, ma resta una distanza decisiva: se l’impegno per i diritti umani e l’abbandono della violenza avvicinano Antigone, la giustificazione storicistica della svolta è in aperto contrasto con il riferimento alle leggi non scritte, eterne e senza tempo di Antigone.
Marco Revelli, che insieme a Fausto Bertinotti e a Lidia Menapace, pone nel 2004 le basi teoriche della svolta pacifista del partito della Rifondazione Comunista, spiega che “la profonda cesura consumatasi (…) nel densissimo spazio temporale che va dalla caduta del muro di Berlino alla caduta delle Torri” impone ai marxisti di “lasciarsi trasformare” in senso non violento e pacifista.
L’avvicinamento alla pìetas umanitaria avviene per le “dure repliche della storia”, mentre Antigone guarda al cielo e all’eternità, all’assoluto.
Divinizzazione dell’attualità, in Revelli pacifista, trionfo del divino e dell’eterno sull’attualità, in Antigone. Storicismo da una parte e apertura della storia alla trascendenza dall’altra.
Marco Revelli ricorda Trotzkij e la sua apologia del terrore rivoluzionario che non ha retto alla “prova del tempo” e che la storia consegna e chiude nel passato. Ricorda l’intima lacerazione di Rosa Luxemburg (“nella mia parte più intima, appartengo più alle cinciallegre che ai compagni”), che, soffocata a suo tempo dai compiti imposti dalla storia, potrebbe riemergere con forza nella nuova condizione storica, liberata dalle “paralizzanti ipoteche novecentesche”: “la frattura di classe non scompare, certo, ma si relativizza di fronte alle minacce globali”; “il confine dell’antagonismo (…) spacca il nostro io”.
Il passo dalla centralità della lotta di classe a quella del “corpo a corpo con noi stessi” è molto lungo. Dietro l’intima ed umanissima Rosa Luxemburg che riemerge dai soffocanti compiti storici, si potrebbe presentare l’ombra di Antigone. Lo storicismo, però, la tiene lontana.
Antigone e i diritti umani
Certo, nella sinistra antagonista, la cultura storicista marxista non è la sola cultura: non mancano filoni di utopismo religioso e/o giusnaturalistico che avvicinano alle leggi non scritte di Antigone. Si tratta di filoni che aumentano di peso a partire dalla fine degli anni ’70, quando l’attenzione al dissenso dei paesi del socialismo reale e la crescente sensibilità per i diritti umani rilancia il giusnaturalismo, della cui lunghissima storia la trasgressione di Antigone rappresenta la stazione di partenza.
Rossana Rossanda sostiene, però, che Sofocle non ci autorizza a leggere Antigone “come modello dei «diritti umani» contro una «perversità autoritaria dello stato»”, perché questa tematica nascerebbe solo con la rivoluzione francese.
Lo storicismo marxista non permette alla Rossanda di avvicinarsi al giusnaturalismo e di vederne gli elementi di continuità profonda che portano ad Antigone.
“Laicità” dell’Antigone
Rossana Rossanda vede, invece, bene che il tema centrale della tragedia di Sofocle è “il come e fin dove del governo degli uomini. Quale ha da essere il patto che li lega? Quale il limite che questo patto non può varcare? Quale il rapporto tra l’autorità e il consenso?” Ritiene “che il ricorrere di Antigone nella cultura moderna venga da questa natura problematica e integralmente laica della tragedia”.
L’Antigone sarebbe “laica” perché in essa “gli dei non ci sono, non intervengono”.
“E’ come se nei figli di Edipo il destino giocasse le sue carte con mano leggera: a lui, Edipo, non era stato dato di scegliere, tutto gli era stato predisposto alle spalle, in modo che confuso, non sapendo, prima sbagliasse e poi ossessivamente cercasse l’errore. Eteocle, Polinice, Ismene e Antigone no: hanno in tempo una possibilità di scelta”. “Il margine fra l’io e il destino è aperto in tutta l’Antigone”. “Tutte le alternative sono chiare e aperte fino all’ultimo, e il phrónēma, un pensare – di Creonte, di Antigone – potrebbe evitarle”. “ Tutto nasce da volontà terrene”.
Rossanda ha ragione: tutto resta aperto fino all’ultimo e molte cose cambiano.
Creonte, sia pure tardivamente, esce dalla sua primitiva posizione e fa lui stesso, con le sue stesse mani, quel che aveva vietato.
Ismene prima si tira indietro, ma, quando vede la sorella compromessa, vuole generosamente condividerne la sorte.
Il coro passa da un’accettazione rassegnata, ma non convinta, ad una sempre più netta disapprovazione di Creonte.
L’azione di Antigone provoca radicali ripensamenti ma lei sembra non avvertirli o, addirittura, respingerli. Nel primo colloquio con Ismene, non avendo ottenuto la sua collaborazione immediata, rifiuta l’aiuto che potrebbe arrivare da un suo possibile ripensamento.
Non pratica e non tollera tempi di riflessione.
Il tempo matura i frutti della sua azione, ma per Antigone nulla cambia mai e si sente sempre sola. Non ha fiducia in nessuno e non spera nulla.
La protagonista di una tragedia problematica, aperta, non rivede il proprio rapporto con gli altri e non vede i ripensamenti che promuove.
Il rito, il simbolo e la lotta politica
Antigone compie due volte il rito di sepoltura contro il divieto di Creonte.
Non si ferma al primo rito rimasto nell’ombra.
Compiuto il dovere rituale, potrebbe evitare la pena della lapidazione. Perché ripete il rito allo scoperto, quando il sole è più alto in cielo e sembra fermarsi?
Forse, perché le guardie hanno tolto la polvere e rimesso a nudo il cadavere di Polinice? Ma l’intervento delle guardie non può annullare il valore rituale della prima sepoltura, né Antigone può pensare di mettere al riparo dalle fiere e dai rapaci il cadavere del fratello con una manciata di polvere e con le libagioni rituali, come fa la seconda volta.
Antigone compie un gesto rituale, ma anche simbolico.
Il simbolo si mostra e chiede riconoscimento.
Nel primo incontro con la sorella, Antigone respinge il suo invito a non svelare a nessuno il suo progetto e le impone di denunciarlo apertamente.
Davanti a Creonte presenta il suo atto come consapevole ed aperta trasgressione di un divieto ingiusto
Antigone apre una battaglia politica, non si limita a compiere il suo dovere familiare, il rito funebre.
Il prodigioso uragano di terra dà al secondo rito funebre forte risalto, accentuato dal sole che sembra fermarsi a guardare.
Le guardie, togliendo la polvere, cancellano il simbolo del primo gesto di Antigone. Creonte lo deforma qualificando il rito come frutto di corruzione venale.
Si apre un conflitto di significati. Antigone contesta il potere di Creonte di fare un editto che impone la trasgressione di una legge divina: non può limitarsi ad un’infrazione clandestina dell’editto che darebbe indirettamente dignità morale all’editto.
Al sovrano Antigone impone ragioni di coscienza religiosa e di nobiltà morale. Dalla clandestinità vergognosa il suo atto emerge a sublimità morale.
A Creonte parla dall’alto al basso ed al suo potere contrappone la stabilità delle leggi divine senza tempo e senza bisogno di scrittura.
La scrittura è uno dei prodigi umani, cantati dal coro, ma segnato dal carattere mortale e non divino dell’uomo. Ha inizio nel tempo e finisce nel tempo. Non vince il tempo. La scrittura delle leggi diventa il segno della loro instabilità, mutabilità, del loro nascere e morire.
Antigone respinge la solidarietà di Ismene che, con generoso slancio, non esita a condividere la sua condanna a morte. Il suo le sembra solo un amore “a parole”: non ha, fin da subito, agito con lei; le ha consigliato di compiere il rito nell’ombra (di non farne una battaglia politica).
Antigone vuole fatti pubblici, politici, simbolici.
La conversione di Creonte
Lo scontro con il figlio spinge Creonte prima al delirio e, poi, al ripensamento.
Emone manifesta rispetto al padre ma gli rivela che la città sta con Antigone. Gli consiglia di non essere ostinato e di riflettere sulla necessità, per chi governa, di tenere conto di quel che pensa la città.
Rossana Rossanda vede in Emone colui che “esprime il maturare della coscienza ateniese all’età di Pericle”, “il personaggio più moderno, il solo che ponga per terra e fra gli uomini il fondamento della legittimità”.
Creonte, sempre più solo, non accetta i consigli filiali di saggezza ed ordina che venga portata Antigone per ucciderla davanti al figlio, ma la fuga di Emone neutralizza il suo delirio.
Creonte decide di chiudere viva in una grotta Antigone, dandole solo il cibo necessario per evitare alla città la contaminazione per empietà.
E’ questa la terza e definitiva forma che assume la condanna, dopo la lapidazione pubblica, prospettata in apertura, e dopo la minaccia di ucciderla davanti ad Emone
Antigone ha vinto lo scontro politico e simbolico: Tebe è ormai con lei.
La sconfitta simbolica impedisce a Creonte di realizzare la primitiva condanna, che offrirebbe al simbolo vincente una visibilità esaltata.
La fuga irata di Emone gli sottrae anche la possibilità di ucciderla nel delirio davanti al figlio. La disperazione lo spinge a chiuderla viva nella tomba, per ricacciarla definitivamente nella clandestinità da cui è emersa con la seconda sepoltura.
La pena è terribile ma non è la morte: scelga lei, dice Creonte, se morire o, pregando Ade, ottenere di non morire.
Sepolta con il simbolo, resta a lei la scelta estrema.
Lo scontro con Tiresia rompe le ultime resistenze del tiranno.
Creonte riconosce il suo errore e decide di liberare lui stesso, con le sue mani, Antigone e di seppellire Polinice, convinto ormai “che la cosa migliore sia terminare la propria vita osservando le leggi stabilite”.
Seppellisce Polinice, ma è tardi.
Il suicidio di Antigone provoca, a catena, quelli di Emone e di Euridice e rende irreparabile e catastrofico l’errore politico, morale e religioso di Creonte.
Antigone, che non ha previsto la conversione di Creonte avviata dal suo gesto e non ha sperato in Emone, è morta senza accorgersi di aver vinto la sua solitaria battaglia politica.
Perché Antigone si uccide?
Ha investito tutta se stessa nel simbolo di cui è diventata l’incarnazione e, quando il simbolo, ormai vincente, viene sepolto nel buio e nel silenzio della grotta, decide di morire con esso e si uccide.
Ha affrontato la prospettiva della lapidazione per difendere un simbolo, ma non riesce a continuare a vivere quel poco che le condizioni della sepoltura le consentirebbero quando al simbolo viene tolta ogni visibilità. L’alienazione simbolica, il trasferimento della propria umanità nel simbolo di cui si mette al servizio, è totale. Senza simbolo non può continuare a vivere affidandosi ad Ade, o sperando che i frutti della sua azione maturino. Consuma l’estrema possibilità di scelta per uccidersi e perdersi con il suo simbolo.
Muove da principi indiscutibili e li rappresenta con tutta la forza di cui è capace. Inflessibile, non prende minimamente in considerazione le ragioni di Ismene, ne disprezza l’umana debolezza e ne respinge subito la possibilità che cambi idea e partecipi all’impresa. Agisce per il bene della città, ma non ha fiducia in essa e, neppure, nei familiari. Vive la battaglia politica come dovere morale e religioso della sua coscienza solitaria.
Creonte parte da posizioni politiche fuori misura, ma si ravvede e ritorna alle leggi religiose tradizionali per salvare la famiglia e la città. E’ un politico arrogante, insicuro, tirannico, ma capace di flessibilità politica.
Il martirio conclusivo ed oscuro, senza testimoni, di Antigone vanifica tutto il travaglio di pentimento che ha provocato in Creonte.
Il suicidio-martirio di Antigone resterebbe del tutto ignoto se non intervenissero Emone in soccorso, non sperato, e Creonte, pentito non previsto.
Muore ridotta a simbolo, ma sono gli altri a dare significato al suo gesto estremo.
Un breve cedimento
C’è, però, un passo, sulla cui autenticità i commentatori si sono divisi, in cui Antigone si riprende la sua umanissima soggettività, immediatamente prima di essere chiusa nella caverna tombale.
E’ un momento di cedimento, di smarrimento della funzione che si è assunta e in cui si è ormai totalmente identificata: non sono più le leggi divine, non scritte e senza tempo, la ragione del suo comportamento, ma una ragione personalissima e un po’ in delirio, la disperazione di non poter riavere un altro Polinice dai genitori.
Privata del simbolo in cui s’identifica e che sta per essere chiuso al mondo, si ritrova per un attimo sola con se stessa. Dalla solare donna simbolo di valori universali si stacca un oscuro residuo di umanità estremamente particolare.
E’ però un breve cedimento. Antigone si riprende subito e si congeda, ricordando alla città di essere la sola rimasta della stirpe regale e di soffrire per aver onorato la pietà.
Si richiude nel simbolo con orgogliosa fierezza e va a morire con esso.
Si porta, però, con sé l’intera eredità di sangue di Laio. Cancella la sorella Ismene dalla famiglia reale e sferra un insidiosissimo attacco al potere di Creonte: indirettamente, infatti, evidenzia la sua parentela non di sangue con la famiglia reale e l’empietà, due forti appigli per la stàsis, la rivolta che sempre cova nella vita delle città greche.
Il coro finale sentenzia: la saggezza s’impara con la vecchiaia, con i duri colpi che umiliano i prepotenti.
Creonte, sbagliando gravemente, impara la lezione.
Antigone, aggrappata a leggi eterne, non sa muoversi nel tempo, non ha dubbi né pause di riflessione, agisce impaziente, determina il corso delle cose, ma non dà tempo ai frutti della sua azione di maturare. Rovina se stessa, la famiglia e la città. Dissipa il bene che, senza crederci, ha prodotto.
Senza crederci. Perché Antigone non solo disprezza l’arrogante tiranno, ma anche l’umanissima sorella. Non ha nessuna fiducia nella città, negli altri, neppure in Emone. Crede solo in se stessa ridotta a simbolo.
Pietà e spietatezza
La sinistra antagonista, col suo storicismo, si chiude nella storia e si perde in essa, cercandone il senso nei suoi eventi epocali, Antigone si colloca interamente al di sopra e al di fuori della storia, con rovina sua e degli altri.
Sembrano opporsi diametralmente, ma nella storia della sinistra antagonista non mancano momenti di alienazione simbolica, di azione dimostrativa, antipragmatica ed incurante dei risultati effettivi.
Lo storicismo non tiene lontano il “male” antigoniano, ma se lo porta dentro, sostituendo alle leggi eterne la missione storica, sul cui altare vengono bruciati principi di solidarietà umana, compiti familiari, rapporti di amicizia e le persone in carne ed ossa. La militanza rivoluzionaria come radicale scelta di vita riduce molte persone a funzionari della rivoluzione; molti obiettivi sono perseguiti per il loro valore simbolico, indipendentemente o, anche, contro la loro opportunità politica.
L’uccisione di Moro è un gesto di forte alienazione simbolica: arrivate al “cuore dello Stato”, fallito lo scambio con i prigionieri che avrebbe legittimato la loro pretesa di essere trattati da pari dal potere, le Brigate Rosse non sanno fare un passo indietro e si tengono quel cuore uccidendolo.
Anche la posizione di Lotta Continua sul delitto Calabresi ha i tratti dell’alienazione simbolica: costruito il simbolo negativo con una lunga e martellante campagna, Lotta Continua vede realizzata nella liquidazione omicida di quel simbolo la volontà di giustizia degli sfruttati.
Resta una differenza: Antigone s’irrigidisce in simbolo per pietà, la rivoluzione degli anni Settanta s’impone invece, per promuovere l’avvento di una futura ed autentica umanità, il dovere della spietatezza, dell’uscita dai confini della comune umanità.
Giuseppe Bailone
Università di Torino e Centro Studi sul Teatro Classico
8-9 novembre 2007
Relazione al convegno
Antigone
immagine di un enigma
da Sofocle alle Brigate Rosse